¡Hola! Te damos la bienvenida a la edición #26 de Senasealo [el buscador de curiosidades del Senasa].
Hoy vamos a abordar dos temas: la mandarina, a quién no le gusta la criolla, dulce y aromática; e hidatidosis, una de las zoonosis de mayor importancia en la salud pública.
Sumamos también algunas "pastillas" que esperamos que te gusten: un dato curioso sobre la primera nota y una encuesta para el próximo número.
Ahora sí, empecemos :)
En este número
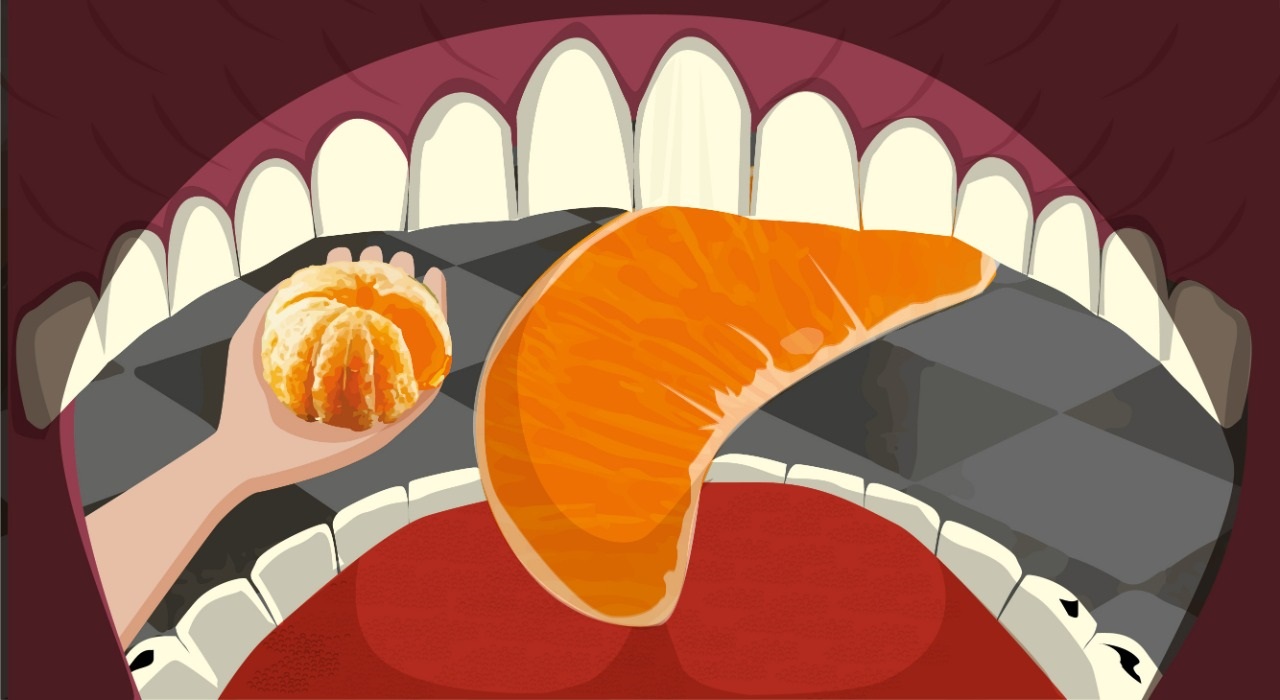
¿Se entiende o estoy hablando en mandarín?
Se cree que la mandarina debe su nombre al color de los trajes de los mandarines, antiguos oficiales de la China Imperial. Eran funcionarios de gobierno que ejercían el rol de letrados y, a la vez, se encargaban de difundir la doctrina del confucianismo. Al parecer, estos muchachos utilizaban una vestimenta de un tono anaranjado bastante llamativo, parecido al de la cáscara de la fruta que nos ocupa hoy.
Como habrás imaginado, la mandarina es originaria de China. Se introdujo en Europa en el siglo XIX y de allí se distribuyó a muchas otras regiones del mundo. Podríamos decir que se parece mucho a la naranja, pero es de menor tamaño, más dulce y aromática, muy fácil de pelar y -para nosotros lo mejor- se puede comer cómodamente por gajos.
Otra ventaja de la mandarina frente a otros cítricos es su gran adaptabilidad a un amplio rango de condiciones climáticas, desde las desérticas hasta las semitropicales. Sin embargo, para producir eficientemente una fruta de calidad existen requerimientos climáticos muy específicos que reúnen pocas zonas del país. Por ejemplo, la calidad de algunas variedades que se producen en la zona del Río Uruguay a la altura del norte de Entre Ríos y sur de Corrientes, en el litoral argentino, muuuuy difícilmente pueda ser superada, incluso a nivel mundial. Los destinos del producto son básicamente dos: para la industria (sobre todo en jugo) y para su consumo en fresco tanto en el mercado interno como de exportación.
Sobre gustos...
Por su especial aroma y sabor, la variedad más elegida por los consumidores/as argentinos/as es la mandarina criolla, que, también, es una de las primeras que se cultivó en el país. La novedad es que este año el INTA Concordia anunció que logró por mejoramiento genético una nueva variedad denominada Criolla INTA. Ésta tiene todas las características de la mandarina criolla pero sin semillas, algo que siempre fue uno de los puntos flojos de la criolla tradicional, porque suele tener gran cantidad en todos los gajos y nos obliga a estar escupiendo bastante. La cuestión de las semillas es una variable clave en la preferencia de los consumidores, y esconde un datito que nos encantó.
Bien separados
Para la presencia o ausencia de semillas puede ser determinante el proceso de polinización, en este caso la que se denomina cruzada. Nos lo explica Natalia Schmidt, agrónoma del Centro Regional Entre Ríos del Senasa: “Existen variedades (por ejemplo Afourer-Nadorcott) que originalmente dan fruto sin semilla pero, sin embargo, si el viento o las abejas llevan a sus flores el polen perteneciente a un lote de plantas de una variedad que sí tiene semilla (ponele criolla), es probable que a esas frutas sí le aparezcan algunas”. Por eso los productores generalmente tienen a buena distancia los lotes de diferentes variedades. Aun así, hay variedades que vienen sin semillas bajo cualquier condición de polinización.
Y ya que hablamos de semillas, en el caso de las mandarinas te decimos que sólo las vas a ver dentro de la fruta porque ya casi no se usan para propagar las plantas. Lo de la semillita que germina en la tierra, al menos para los cítricos ya no va. Hoy en día se realizan injertos, que es la formación de un individuo nuevo a partir de la unión de dos plantas preexistentes. La parte situada por debajo del punto del injerto, llamada portainjerto, patrón o pie, aporta el sistema radicular. La parte superior se denomina injerto o púa y es la que forma la copa. En el litoral argentino, el pie más utilizado es el trifolio. Su uso en cultivos productivos de Entre Ríos supera el 90%, mientras que en Buenos Aires el trifolio acapara la totalidad de las plantaciones comerciales. Se lo prefiere porque es el portainjerto más usado en zonas donde hay riesgo de heladas y donde se produce especialmente para el mercado de fruta fresca. Es precoz e induce en las variedades injertadas mayor resistencia al frío y alta calidad de fruta. La mayoría de las variedades injertadas sobre este pie son de menor tamaño que las injertadas sobre portainjertos más vigorosos.
Si te enganchó el tema, ¡genial! En un próximo número vamos a contarte sobre las diferentes variedades que existen, en qué se diferencian y cómo trabaja el Senasa para proteger la sanidad de estos cultivos.
Casi obviamente, lo que escuchamos mientras escribíamos esta nota es este clasicazo. Ahora va consigna: ¿Qué otra canción conocés que diga “mandarina”, “mandarín” o similar? Contanos en [email protected].
Dato curioso
¿Sabés cómo se llama esa especie de pielcita blanca que está entre la cáscara y la pulpa de la mandarina? Albedo. Su nombre proviene del latín albus (blanco) y en general se lo desecha porque es bastante amargo. Sin embargo, por su gran presencia de pectinas, es muy útil a la hora de elaborar mermeladas porque ayuda a espesar de forma natural la conserva y disminuye el tiempo de cocción.

Lo que debés saber sobre...
Hidatidosis, una de las zoonosis de mayor importancia en la salud pública.
-
Es una zoonosis, es decir una enfermedad que se transmite de los animales a las personas, producida por el parásito Echinococcus granulosus que habita en los intestinos del perro y que a través de su materia fecal va diseminando los huevos.
-
El ciclo involucra al perro y a los ovinos, porcinos, caprinos y bovinos, entre otros.
-
Cuando los perros son alimentados con vísceras de estos animales que tienen quistes hidatídicos (forma intermediaria del parásito), los huevos del parásito son eliminados con la materia fecal del canino. Las personas y el ganado se contagian al ingerir huevos del parásito que están en la tierra y el pasto, o por el consumo de productos de huerta contaminados.
-
El riesgo de contagio de esta enfermedad es mayor en los lugares donde se cría ganado y se faena a campo.
-
La hidatidosis puede afectar a los perros del campo y a los de la ciudad eventualmente también. “Es importante desparasitarlos cada 45 días en zonas rurales y cada 6 meses en zonas urbanas y siempre consultar a su veterinario”, nos explica Tatiana Aronowicz, del área de Zoonosis del Senasa.
-
Recomendamos lavar las frutas y verduras y las manos luego de tocar a los perros porque el parásito se encuentra en sus intestinos, se eliminan los huevos a través de su materia fecal que contamina el agua, el pasto, la tierra, las verduras. También, pueden quedar adheridos a su pelo y contagiar. El lavado de manos frecuente es algo que aprendimos muy bien en este último tiempo ;)
Encuesta
Hablando de zoonosis, hay una que se la conoce como "Enfermedad de los traperos". Por eso queremos saber ¿a cuál nos referimos?. ¡Vamos a responder en la la próxima edición!
Con esto nos despedimos hasta la próxima edición. Si tenés alguna sugerencia o comentario, podés escribirnos al correo!
¿Te lo reenviaron? Suscribite acá y recibí Senasealo [el buscador de curiosidades del Senasa] todas las quincenas en tu correo (de paso mirás las ediciones pasadas).
¡Te deseamos un buen fin de semana! Imaginamos que siempre quisiste saber cuál es la ciudad más lejos en el mundo en oposición a la ciudad en donde te encontrás ;)
Hasta la próxima edición ❤️
Equipo de Senasealo
Correo electrónico: [email protected]
